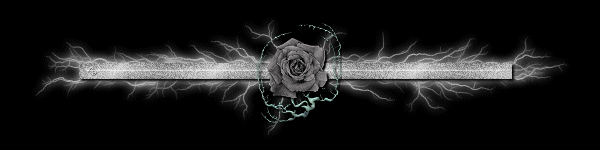Hacía muchos años que Carlos no salía a pasear por la huerta. Y eso que la tenía al fondo del barrio, a sólo unos cientos de metros de la puerta de su casa. Pero, desde que era bien jovencito, no había encontrado motivo ninguno para caminar en esa dirección. Ambicioso y fascinado por el éxito, siempre había caminado hacia el centro. Primero, hacia el centro de su ciudad. Allí había conocido a la hija de un alto cargo del partido en el Gobierno, y poco después caminaba hacia el centro del país. Bien casado y amparado por su familia política, saltó hacia otros centros de aún más importancia: París, Berlín, Nueva York. Así había sido durante toda su vida adulta, y eso era lo que conocía y apreciaba. Para Carlos, los retornos a sus orígenes habían sido siempre forzados o dolorosos: visitar a la madre enferma, al hermano problemático, al vecino que insistía en algún oscuro asunto de escalera. Y por tanto, cada vez más escasos y breves. Desde que la madre había muerto y el hermano entró a prisión, prácticamente nunca.
Por eso, ahora se sentía como un náufrago en medio del mar. Habían sido dos golpes, solamente dos, pero fueron suficientes para destruir la vida que conocía y amaba. Comenzó por la crisis bursátil de principios de siglo, que había arruinado a la inmobiliaria gracias a la cual, durante los años anteriores, había saboreado las mieles del dinero y el éxito. Con todo el mundo a su alrededor intentando salvar los muebles, y siendo el eslabón más debil de su complejo entramado familiar, por los pelos no acabó residiendo junto al hermano odiado, apartado 31, Ocaña. De manera inevitable, por tanto, había llegado el segundo mazazo: la petición de divorcio de su mujer, tan civilizada y gélida como un bisturí. La custodia de los niños para ella, claro -sabes, cariño, que si llegamos a juicio va a ser peor, con los contactos que tiene papá-, y en cuanto a los bienes... bueno, los bienes ya eran mucho más del banco que de él. Aislado, apestado y deprimido, no tuvo más remedio que volver a la vacía casa familiar, donde su madre había muerto dos años atrás mientras él celebraba un gran éxito en tierras remotas e importantes. La encontró la señora de la limpieza, a la mañana siguiente. No había podido acudir al entierro, pues el vuelo era largo y complicado.
Estaba en paro, su cuenta corriente menguaba cada día más y apenas conseguía reunir ánimos para salir del piso cargado de recuerdos que ni apreciaba ni quería. Durante los primeros días intentó recurrir a antiguos conocidos -que en otro tiempo él había creído amigos- con la intención de conseguir algún trabajo digno y, de un modo u otro, volver a su ambiente. Había creído honestamente que vivía en una sociedad llena de oportunidades, donde sólo los vagos y los incapaces quedaban relegados a la prestación de desempleo o los trabajos miserables. En unas pocas semanas, aprendió de la manera dura que en eso también le habían engañado.
El sol se ponía bajo un cielo pleno de violetas y bermellones, y a su alrededor se extendían los campos de hortalizas y naranjos cargados de dulces frutas. No estaba él para tanta poesía. En su cabeza se entremezclaban las frustraciones de la separación, los estadillos de cuentas en rojo y la vaga desesperanza de quien sabe que lo mejor de su vida ha pasado ya. A su espalda, sólo veía las fincas aluminóticas de la miseria y la humillación; a su frente, una huerta empobrecida y asfixiada por la expansión urbanística que, en otro tiempo, él había promovido sin pensar. Escuchó la sirena de una serrería, allá a lo lejos, y por un instante envidió a aquellos humildes trabajadores de mono azul que vivirían y morirían sin más sueño que ganar a la lotería primitiva.
Caminando, caminando, cada vez más lejos del barrio, cada vez más lejos del centro, llegó a la altura de una alquería de aspecto abandonado, con las puertas y contraventanas cerradas a cal y canto. No obstante, algunos pequeños detalles le hicieron comprender que allí se vivía: minúsculas flores de color lila cultivadas con cuidado en alféizares y maceteros, una manguera recién usada en el suelo, una silla plegable, limpia, recogida en un rincón. Y la música.
Al principio no le había parecido música, sino más bien notas aisladas y discordantes producidas por algún instrumento agudo de percusión. Tan tenues eran, que la débil brisa vespertina había bastado para llevárselas a donde quiera que vaya la música cuando deja de sonar. Pero allí, junto a la casa encalada, eran perfectamente audibles, e incluso formaban una melodía. Una melodía extraña, lenta aunque vivaracha, música de un xilófono o, quizá, un triángulo. Piano, pianíssimo, pero las notas parecían culebrear, límpidas, por las paredes, por los árboles, por el alma. No llegó a pensar que lo que estaba escuchando fuese una grabación: nadie publica música así. De hecho, Carlos ignoraba que pudiera hacerse música así.
No era que valiera gran cosa, incluso estaba convencido de que no valía gran cosa, pero le costaba seguir caminando. Los sonidos caían, repetitivos, sobre algo mucho más profundo que su oido. Y le transmitían su serenidad, su calidez, su vivacidad y un algo de misterio amable. Finalmente se detuvo junto a la acequia, cerca de una higuera moribunda, y encendió un cigarrillo. Fuera como fuese, el desconocido músico le había proporcionado el primer momento genuinamente agradable desde hacía muchas semanas, y deseaba disfrutar de él al menos durante unos instantes más.
Aún quedaba mucha luz en el cielo, pero se hallaba en la parte umbría de la casa, y fue por eso que pensó que sus ojos le habían engañado. Aunque no había escuchado abrir ni cerrar nada, uno de los ventanales de la planta baja estaba ahora de par en par, y tras la reja distinguió a una niña que tocaba algo parecido a un piano pequeño. Bueno, misterio resuelto, decidió. Probablemente la chiquilla estaba aprendiendo música, y practicaba en su piano tocando combinaciones de notas sin un sentido particular alguno. Y sin embargo, ¡qué profundas le habían parecido! ¡Cómo le habían llegado al alma! La chavalilla tenía futuro, vaya que si.
-¡Hola! -dijo ella de repente, mirándole. No dejó de tocar. -¡Hola! -saludó él y, aunque hace unos minutos se habría sentido incapaz de entablar conversación, añadió- ¡Tocas muy bien! -¡Gracias! -contestó la niña, volviendo los ojos a su instrumento- ¿Cómo te llamas? -Yo Carlos, ¿y tu? -Yo me llamo Guillermina.
Transcurrieron unos segundos en silencio, roto sólo por la brisa y la música, que no había variado un ápice pese a la distracción de conversar. Carlos arrojó la colilla consumida a tierra y se disponía a marcharse, cuando Guillermina habló de nuevo.
-¿Vives por aquí?
Iba a contestar que no, que él vivía muy lejos, en otra ciudad, en una bonita urbanización de abetos y glicinias, lo cual habría sido verdad unos meses atrás, pero ahora se trataba de una vulgar mentira. No tenía por qué mentir a una niña. A fin de cuentas, los niños no se fijan tanto en esas cosas. Casi avergonzado por su intención anterior, le dijo la verdad:
-Si, cerca. Ahí, en el barrio ese.
Ella asintió, con el gesto de quien comprende algo muy profundo. Ahora Carlos estaba dos pasos más cerca de la reja y sus ojos se iban acostumbrando progresivamente a la penumbra. Entonces se dio cuenta de que la chica no era tan pequeña; debía tener al menos doce o trece años, quizás incluso catorce. Pero estaba tan delgada, tan pálida y escuchimizada, que antes le había parecido mucho menor, de diez o, a lo sumo, once años. Sin ser consciente de ello, cambió de registro mental: no se habla igual a una niña de diez años que a una jovencita de trece.
-No te había visto nunca por aquí. ¿Dónde vas?
Quiso decirle que eso no era nada raro, pues él en realidad no era de por allí, no pertenecía a aquél lugar, sino a otros más hermosos, más elitistas, llenos de glamour. Que sólo estaba de paso, porque iba a... a...
-A ninguna parte. Sólo estaba dando una vuelta.
Ella asintió de nuevo, con su expresión de saberlo todo, de comprenderlo todo, tan extraña en alguien de esa edad.
-Entonces, quédate conmigo. Así me haces compañía.
Sabía que quizá no debiera. Que aquello debía ser una propiedad privada y él no tenía por qué estar allí. Que alguien podía tomarse a mal que estuviera con la niña, o muchacha, o lo que fuera, por mucho que hubiese una reja entre ellos. Que era una cosa rara y sospechosa. Simplemente caminó hasta la ventana y se sentó en el borde de un macetero. Las minúsculas flores despedían un olor ligeramente desagradable, como a ajo.
Y allí permaneció, en silencio, escuchándole interpretar la peculiar melodía una y otra vez. La estuvo mirando, fijándose en todos los detalles, sus dedos largos, finos y huesudos moviéndose hábilmente sobre el teclado, su cabello negro, lacio y muy largo, su ceño fruncido en concentración, sus labios finos y sus ojos grandes, la acusada curva de sus clavículas, su sencillo vestido vaquero, su piel tan incomprensiblemente blanca, escuchando aquellas notas mágicas, escuchando, escuchando, escuchando...
Era ya noche cerrada cuando creció en su interior una súbita sensación de inconveniencia y ridículo. Ella no había encendido ninguna luz, pero las estrellas bastaban para ver, tanto se habían acostumbrado sus ojos a la oscuridad. Era sólo vagamente consciente de que las notas seguían sonando, pues sus oidos se habían acostumbrado también a la melodía. Como si levantara de un hoyo muy profundo, se puso en pie y, algo mareado, comenzó a irse.
-¿Vendrás mañana? -preguntó ella. -Si. -Promételo. -Lo prometo.
Cuando se fue, la música seguía allí. El retorno se le hizo muy largo, como si estuviera tremendamente agotado y un poco obcecado. Durmió sin sueños y a la mañana siguiente se levantó muy tarde.
·
Había hecho la promesa a la ligera, como se le suelen prometer las cosas a los niños. Por eso no entendió muy bien lo que hacía cuando el día siguiente, al empezar a ponerse el sol, se vio andando por las huertas camino de la alquería. Tampoco es que pensara mucho en ello. Había sido otro día de llamadas infructuosas y colas humillantes, y de alguna forma se justificaba pensando en que aquella música le relajaba y le hacía bien. Claro, que tampoco sabía si hoy la muchacha estaría practicando.
Cuando se acercó a la casa y comenzó a escuchar las notas ya tan familiares, una peculiar alegría le llenó el pecho y aceleró su paso. Guillermina estaba en la misma posición que el día anterior. Si no fuera porque llevaba una ropa distinta y el pelo recogido en una coleta que le llegaba hasta más abajo de la cintura, podría uno pensar que no se había movido desde la noche anterior.
-Hola -dijo él, sentándose en el mismo macetero de flores minúsculas y olor característico. -Hola. Has venido.
Aunque era una mera constatación, Carlos creyó entrever alegría.
-Si.
No hablaron más. Ella interpretaba y él escuchaba y fumaba en silencio. Siempre repetía la misma canción, sin variaciones ni errores. Cuando se levantó para irse, era mucho más tarde que la noche anterior. Al llegar al barrio, coincidió con algunos de los vecinos que más madrugaban para ir a trabajar.
·
Al tercer día, le estaban esperando. Lo supo incluso antes de que el hombre apareciese en el camino, avanzando directamente hacia él con un paso rápido y corto. De mediana edad, bajo, casi calvo, vestía un pantalón de tergal, un jersey de colores discretos y unos zapatos sucios de polvo. No parecía muy amenazador. Pero cuando llegó a su altura, le espetó con firmeza:
-No se puede pasar. -Pensaba que los caminos eran de todos -contestó Carlos, fastidiado, mientras en su interior crecía un enorme enfado que no podía explicarse muy bien. -Lo son. Pero éste no. Si no se va ahora mismo, llamaré a la Guardia Civil -insistió el hombrecillo, blandiendo su teléfono móvil como si de un arma se tratara.
Carlos no quiso discutir y dio la vuelta. A fin de cuentas, ¿qué se le había perdido a él allí? Pero mientras desandaba el camino, de vuelta al barrio, sintió cómo el enfado se convertía en una furia insoportable, inadmisible. Por primera vez en muchos años, se mordió las uñas. Y cuando por fin alcanzó las primeras fincas, no volvió a su piso, sino que se quedó en uno de los bares bebiendo güisqui y fumando compulsivamente. No había bebido tanto desde que estudiaba en la Universidad. Estaba muy, muy cabreado.
Tanto que, cuando se hizo de noche, volvió al camino. En vez de ir directamente, dio la vuelta por detrás de un campo de naranjos, junto a la tapia del cementerio de uno de los pueblos próximos. Caminando por el borde de la acequia a la luz de la Luna, guiado por la música, llegó a la casa sin que le vieran. En un par de ocasiones, trastabilló por culpa del alcohol, y a punto estuvo de romperse alguna pierna. Como si nada hubiera ocurrido, fue a su macetero y se sentó allí, con una intensa sensación de triunfo en su interior. Las flores desprendían su característico olor a ajo, más fuerte que nunca.
-Hoy has venido tarde -dijo ella al fin. -Si -confirmó él, a modo de disculpa-. Tuve un problemilla. -Lo se. No te dejaron pasar, ¿verdad?
Él asintió con la cabeza.
-Imagino que a tu padre no le hace mucha gracia que un desconocido se quede aquí con su hija -sugirió él, por decir algo. Su voz estaba gangosa, por el alcohol. -No es mi padre. -¿Y quién es? -El cura.
La conversación quedó interrumpida en ese momento, como si eso lo explicara todo. Durante un buen rato, Carlos se dedicó a escuchar la música y observar a la muchacha, lleno de serenidad y un raro regusto a felicidad. No comprendía lo que estaba ocurriendo; sólo entendía que deseaba quedarse allí para siempre. Quizá el güisqui tuviera algo que ver.
-Libérame -dijo ella al fin. -¿Cómo? -Sácame de aquí.
La música se había interrumpido por primera vez. Confundido, Carlos miró a la chica directamente a los ojos. Ella le estaba mirando también. Incluso a la luz de la Luna, su mirada parecía tener luz propia, como si despidiera llamaradas. Y estaba seria, muy seria, completamente seria.
Él, esta vez, eligió muy bien sus palabras antes de hablar. Le costó, porque se notaba más borracho que nunca.
-¿Te tienen aquí... contra tu voluntad? -Si -confirmó ella, ahora con una voz muy suave y dulce, mientras la música volvía a sonar de nuevo. -¡Por amor de Dios! Mañana mismo llamaré a Protección del Menor. Vendrán y... -No -dijo ella, más dulcemente todavía. Carlos creyó ver una lágrima. -¿No? -repitió él, completamente sorprendido- Pero Guille, bonita, ellos son los que... -Ellos no pueden hacer nada por mi.
Permanecieron de nuevo en silencio, mucho rato, escuchando la melodía, hasta que por fin él preguntó:
-¿Por qué no? -Nadie debe saberlo. Si alguien se entera, me matarán.
Por primera vez, Carlos pensó que quizá a la muchacha le faltase algún que otro tornillo. En caso contrario, ¿por qué estaría siempre recluida en aquella casa, siempre tocando la misma música? ¿Por qué su aspecto enfermizo, por qué su aparente falta de vitalidad juvenil? Era posible que, enfrentados a la tesitura de ingresarla en un psiquiátrico, su familia hubiese decidido confinarla allí, lejos de los peligros más habituales, con la ayuda de algún sacerdote dispuesto a ayudar.
Por otra parte, ¿y si fuera un caso de abuso sexual? Quizás alguien había metido a Guillermina en aquella casa, para abusar de ella, y le había convencido de que si alguien se enteraba, tendría tiempo para matarla de un modo u otro antes de que la rescataran. Puede que incluso sus propios padres, o el cura, ¡el mundo es un sitio de locos! Puede que...
-¿Quién te matará? -Todos. -¿Quiénes son todos? -Todos. Todo el mundo. Incluso tu.
Ahora había, claramente, lágrimas en sus ojos. Carlos comenzó a temer que, efectivamente, la pobre Guillermina estuviera trastornada. Sólo por confirmar, únicamente por asegurarse, le siguió la corriente un poco más, sacudiéndose infructuosamente los efluvios del alcohol y la adicción a la música:
-¿Y qué tendría que hacer para liberarte?
Ella le observó, dudosa, pero con una inconfundible expresión de alegría y esperanza en su mirada. Por un instante, pareció que incluso había variado ligerísimamente el tempo de su canción.
-Es muy sencillo. Sólo quita los crucifijos.
Carlos había observado que, en el interior de la estancia, había crucifijos sobre las ventanas. Eran crucifijos grandes, antiguos, pesados, cada uno distinto al otro, desacompasados. En aquél momento, simplemente pensó que aquella gente sencilla de huerta debía ser muy religiosa. Pero ahora... ¿qué debía pensar?
-¿Son... los crucifijos los que te impiden salir? -Claro -confirmó Guillermina, como si todo fuera evidente por si mismo. -¿Y por qué no los quitas tu? -No puedo -esta vez, sólo le faltó decir “no puedo, idiota”. -¿Por qué no puedes? ¿Porque están muy altos? -Si. Algo así.
Él se quedó pensativo por unos minutos. Ella debió interpretarlo como una duda, o como una negativa, porque en contra de su costumbre insistió con una voz no exenta de ansiedad:
-Libérame y te llevaré conmigo.
Esa si que estaba buena. En todo caso, dadas las circunstancias lo lógico habría sido al revés, ¿no? “Llévame contigo”. Pero no. Ella había dicho, clarísimamente, “te llevaré conmigo”. Por alguna razón que no llegaba a comprender, le pareció una idea extremadamente atractiva y fascinante. De manera inevitable, su mente empezó a encontrar maneras de racionalizar lo que estaba sintiendo.
-Pero para quitar los crucifijos tendría que entrar. Y no tengo llave. -No te preocupes por eso. La puerta está abierta. -¿Está abierta? -Si. Ellos se creen que la cierran, pero está abierta -añadió, con una risita infantil.
Empujado por el alcohol, se acercó a la puerta y probó el pomo. Con un chasquido, se abrió. El interior estaba completamente a oscuras, a excepción del haz de luz de Luna, cuadriculado por la reja, que entraba por el ventanal donde se encontraba Guillermina. Ella le miró, como si pudiera verle en la oscuridad, y dijo, divertida:
-¿Ves qué sencillo?
Esta vez fue Carlos quien no contestó. Alzándose de puntillas, alcanzó el crucifijo que había sobre la puerta y lo descolgó de la alcayata que lo sujetaba.
-¿Qué hago con él? -Tíralo allí, a aquél rincón -dijo ella. Le pareció algo un poco sacrílego, pero... Lo arrojó al rincón opuesto de la habitación, a las sombras, lejos de la vista. Entonces se dio cuenta de que la muchacha se había levantado -no la había visto nunca en pie- y estaba a su lado. Era alta, más alta de lo que pensaba, con las piernas muy largas. Parecía más delgada que nunca. También parecía... como ansiosa, incluso excitada. Sus ojos brillaban, pese a que ahora no se reflejaba la luz de Luna en ellos. Le tomó de la mano. Estaba helada, no simplemente fría, o trémula: estaba helada como sólo pueden estarlo los muertos.
Sin decir palabra, le arrastró fuera de la casa y huyeron a los campos de naranjos, sin que Carlos pudiera deducir la dirección que tomaban. Finalmente se detuvo, estirándole de la mano.
-¡Espera! ¿Dónde...?
Guillermina se limitó a colgarse de su cuello y besarle en la boca con sus labios finos y fríos. Por un instante pensó que aquello no estaba bien, Guillermina era una niña, él no... al instante siguiente se sintió brutalmente excitado, como no lo había estado desde que era un adolescente, y cuando todo ocurrió él ya sabía que no había escapatoria. Simplemente, tenía que suceder. Estaba muy borracho, incomprensiblemente ebrio. No le importó.
Su cuerpo era hábil y sensual. Su sexo era cálido, con el calor de él. Sus ojos iluminaban la noche en bermellón. La tierra estaba dura, Luna sobre sus cabezas y los naranjos alrededor. Los dientes estaban muy afilados, y no dolió.
·
Faltaban unos minutos para que empezara a amanecer. Las luces azules iluminaban los campos y las huertas. Hacía tres noches que Carlos liberó a Guillermina, pero eso no podía saberlo el capitán Cortés, de la Guardia Civil.
-Qué hijos de puta. -Esto lo han tenido que hacer yonquis pasados de crack. Yo nunca había visto cosa así.
Cortés asintió. Los yonquis, perseguidos en la ciudad, hacía tiempo que se dedicaban a tomar amplias zonas de huerta ante la pasividad de las autoridades. A fin de cuentas, en los campos eran casi invisibles, y los votantes no se enteraban. Lo que pasa es que nunca había habido yonquis en aquella zona, y menos tan violentos. De hecho, Cortés tampoco había visto nunca algo así. Ni parecido.
-Son tres, las víctimas, aunque a primera vista... parezcan más... -informó uno de sus hombres, con expresión ceniza. Casi todos ellos habían vomitado aquella noche, en la acequia, y permanecían en el interior de la casa el mínimo tiempo posible. El hedor de la sangre y las vísceras era insoportable. -¿Quiénes eran? -Matías Pérez y Guillermina Vicent. Una pareja desgraciada, su única hija murió el año pasado, de leucemia por lo que se ve. Eso dicen los vecinos, antes vivían en el pueblo, pero se vinieron aquí porque su hija está enterrada en el cementerio de ahí detrás. Y el señor párroco, don Tomás, que los visitaba muchas veces y se quedaba con ellos. Gente muy religiosa, por lo que se ve, la casa está llena de crucifijos. -Entraron por el techo, arrancando las tejas -notificó otro de sus hombres- y salieron también por allí. Hay marcas de sangre, de manos y zapatos, en el techo y las paredes. Al menos un adulto y un menor, por el tamaño. Lo que no hemos encontrado todavía, es la escalera. -Debieron hacer un ruido de muerte. ¿Cómo no se dieron cuenta? -comentó el primero.
Cortés ya no escuchaba. Había muchas cosas que no entendía de aquél caso, pero ¿cuándo hay un caso en que se entienda todo? Quizá las huellas dactilares dieran alguna pista, o aparecería algún testigo, o... algún pobre desgraciado acabaría comiendose el marrón. La vida era así, ¿no? Por cierto, qué mal olían aquellas flores, como a ajo, con lo bonitas que eran. Lo que faltaba para revolverle el estómago.
No tan lejos de allí una pareja desigual agotaba los últimos instantes antes del amanecer, al amparo de un desván solitario, trenzada en un beso pagano de marfiles acerados.
FIN
Por eso, ahora se sentía como un náufrago en medio del mar. Habían sido dos golpes, solamente dos, pero fueron suficientes para destruir la vida que conocía y amaba. Comenzó por la crisis bursátil de principios de siglo, que había arruinado a la inmobiliaria gracias a la cual, durante los años anteriores, había saboreado las mieles del dinero y el éxito. Con todo el mundo a su alrededor intentando salvar los muebles, y siendo el eslabón más debil de su complejo entramado familiar, por los pelos no acabó residiendo junto al hermano odiado, apartado 31, Ocaña. De manera inevitable, por tanto, había llegado el segundo mazazo: la petición de divorcio de su mujer, tan civilizada y gélida como un bisturí. La custodia de los niños para ella, claro -sabes, cariño, que si llegamos a juicio va a ser peor, con los contactos que tiene papá-, y en cuanto a los bienes... bueno, los bienes ya eran mucho más del banco que de él. Aislado, apestado y deprimido, no tuvo más remedio que volver a la vacía casa familiar, donde su madre había muerto dos años atrás mientras él celebraba un gran éxito en tierras remotas e importantes. La encontró la señora de la limpieza, a la mañana siguiente. No había podido acudir al entierro, pues el vuelo era largo y complicado.
Estaba en paro, su cuenta corriente menguaba cada día más y apenas conseguía reunir ánimos para salir del piso cargado de recuerdos que ni apreciaba ni quería. Durante los primeros días intentó recurrir a antiguos conocidos -que en otro tiempo él había creído amigos- con la intención de conseguir algún trabajo digno y, de un modo u otro, volver a su ambiente. Había creído honestamente que vivía en una sociedad llena de oportunidades, donde sólo los vagos y los incapaces quedaban relegados a la prestación de desempleo o los trabajos miserables. En unas pocas semanas, aprendió de la manera dura que en eso también le habían engañado.
El sol se ponía bajo un cielo pleno de violetas y bermellones, y a su alrededor se extendían los campos de hortalizas y naranjos cargados de dulces frutas. No estaba él para tanta poesía. En su cabeza se entremezclaban las frustraciones de la separación, los estadillos de cuentas en rojo y la vaga desesperanza de quien sabe que lo mejor de su vida ha pasado ya. A su espalda, sólo veía las fincas aluminóticas de la miseria y la humillación; a su frente, una huerta empobrecida y asfixiada por la expansión urbanística que, en otro tiempo, él había promovido sin pensar. Escuchó la sirena de una serrería, allá a lo lejos, y por un instante envidió a aquellos humildes trabajadores de mono azul que vivirían y morirían sin más sueño que ganar a la lotería primitiva.
Caminando, caminando, cada vez más lejos del barrio, cada vez más lejos del centro, llegó a la altura de una alquería de aspecto abandonado, con las puertas y contraventanas cerradas a cal y canto. No obstante, algunos pequeños detalles le hicieron comprender que allí se vivía: minúsculas flores de color lila cultivadas con cuidado en alféizares y maceteros, una manguera recién usada en el suelo, una silla plegable, limpia, recogida en un rincón. Y la música.
Al principio no le había parecido música, sino más bien notas aisladas y discordantes producidas por algún instrumento agudo de percusión. Tan tenues eran, que la débil brisa vespertina había bastado para llevárselas a donde quiera que vaya la música cuando deja de sonar. Pero allí, junto a la casa encalada, eran perfectamente audibles, e incluso formaban una melodía. Una melodía extraña, lenta aunque vivaracha, música de un xilófono o, quizá, un triángulo. Piano, pianíssimo, pero las notas parecían culebrear, límpidas, por las paredes, por los árboles, por el alma. No llegó a pensar que lo que estaba escuchando fuese una grabación: nadie publica música así. De hecho, Carlos ignoraba que pudiera hacerse música así.
No era que valiera gran cosa, incluso estaba convencido de que no valía gran cosa, pero le costaba seguir caminando. Los sonidos caían, repetitivos, sobre algo mucho más profundo que su oido. Y le transmitían su serenidad, su calidez, su vivacidad y un algo de misterio amable. Finalmente se detuvo junto a la acequia, cerca de una higuera moribunda, y encendió un cigarrillo. Fuera como fuese, el desconocido músico le había proporcionado el primer momento genuinamente agradable desde hacía muchas semanas, y deseaba disfrutar de él al menos durante unos instantes más.
Aún quedaba mucha luz en el cielo, pero se hallaba en la parte umbría de la casa, y fue por eso que pensó que sus ojos le habían engañado. Aunque no había escuchado abrir ni cerrar nada, uno de los ventanales de la planta baja estaba ahora de par en par, y tras la reja distinguió a una niña que tocaba algo parecido a un piano pequeño. Bueno, misterio resuelto, decidió. Probablemente la chiquilla estaba aprendiendo música, y practicaba en su piano tocando combinaciones de notas sin un sentido particular alguno. Y sin embargo, ¡qué profundas le habían parecido! ¡Cómo le habían llegado al alma! La chavalilla tenía futuro, vaya que si.
-¡Hola! -dijo ella de repente, mirándole. No dejó de tocar. -¡Hola! -saludó él y, aunque hace unos minutos se habría sentido incapaz de entablar conversación, añadió- ¡Tocas muy bien! -¡Gracias! -contestó la niña, volviendo los ojos a su instrumento- ¿Cómo te llamas? -Yo Carlos, ¿y tu? -Yo me llamo Guillermina.
Transcurrieron unos segundos en silencio, roto sólo por la brisa y la música, que no había variado un ápice pese a la distracción de conversar. Carlos arrojó la colilla consumida a tierra y se disponía a marcharse, cuando Guillermina habló de nuevo.
-¿Vives por aquí?
Iba a contestar que no, que él vivía muy lejos, en otra ciudad, en una bonita urbanización de abetos y glicinias, lo cual habría sido verdad unos meses atrás, pero ahora se trataba de una vulgar mentira. No tenía por qué mentir a una niña. A fin de cuentas, los niños no se fijan tanto en esas cosas. Casi avergonzado por su intención anterior, le dijo la verdad:
-Si, cerca. Ahí, en el barrio ese.
Ella asintió, con el gesto de quien comprende algo muy profundo. Ahora Carlos estaba dos pasos más cerca de la reja y sus ojos se iban acostumbrando progresivamente a la penumbra. Entonces se dio cuenta de que la chica no era tan pequeña; debía tener al menos doce o trece años, quizás incluso catorce. Pero estaba tan delgada, tan pálida y escuchimizada, que antes le había parecido mucho menor, de diez o, a lo sumo, once años. Sin ser consciente de ello, cambió de registro mental: no se habla igual a una niña de diez años que a una jovencita de trece.
-No te había visto nunca por aquí. ¿Dónde vas?
Quiso decirle que eso no era nada raro, pues él en realidad no era de por allí, no pertenecía a aquél lugar, sino a otros más hermosos, más elitistas, llenos de glamour. Que sólo estaba de paso, porque iba a... a...
-A ninguna parte. Sólo estaba dando una vuelta.
Ella asintió de nuevo, con su expresión de saberlo todo, de comprenderlo todo, tan extraña en alguien de esa edad.
-Entonces, quédate conmigo. Así me haces compañía.
Sabía que quizá no debiera. Que aquello debía ser una propiedad privada y él no tenía por qué estar allí. Que alguien podía tomarse a mal que estuviera con la niña, o muchacha, o lo que fuera, por mucho que hubiese una reja entre ellos. Que era una cosa rara y sospechosa. Simplemente caminó hasta la ventana y se sentó en el borde de un macetero. Las minúsculas flores despedían un olor ligeramente desagradable, como a ajo.
Y allí permaneció, en silencio, escuchándole interpretar la peculiar melodía una y otra vez. La estuvo mirando, fijándose en todos los detalles, sus dedos largos, finos y huesudos moviéndose hábilmente sobre el teclado, su cabello negro, lacio y muy largo, su ceño fruncido en concentración, sus labios finos y sus ojos grandes, la acusada curva de sus clavículas, su sencillo vestido vaquero, su piel tan incomprensiblemente blanca, escuchando aquellas notas mágicas, escuchando, escuchando, escuchando...
Era ya noche cerrada cuando creció en su interior una súbita sensación de inconveniencia y ridículo. Ella no había encendido ninguna luz, pero las estrellas bastaban para ver, tanto se habían acostumbrado sus ojos a la oscuridad. Era sólo vagamente consciente de que las notas seguían sonando, pues sus oidos se habían acostumbrado también a la melodía. Como si levantara de un hoyo muy profundo, se puso en pie y, algo mareado, comenzó a irse.
-¿Vendrás mañana? -preguntó ella. -Si. -Promételo. -Lo prometo.
Cuando se fue, la música seguía allí. El retorno se le hizo muy largo, como si estuviera tremendamente agotado y un poco obcecado. Durmió sin sueños y a la mañana siguiente se levantó muy tarde.
·
Había hecho la promesa a la ligera, como se le suelen prometer las cosas a los niños. Por eso no entendió muy bien lo que hacía cuando el día siguiente, al empezar a ponerse el sol, se vio andando por las huertas camino de la alquería. Tampoco es que pensara mucho en ello. Había sido otro día de llamadas infructuosas y colas humillantes, y de alguna forma se justificaba pensando en que aquella música le relajaba y le hacía bien. Claro, que tampoco sabía si hoy la muchacha estaría practicando.
Cuando se acercó a la casa y comenzó a escuchar las notas ya tan familiares, una peculiar alegría le llenó el pecho y aceleró su paso. Guillermina estaba en la misma posición que el día anterior. Si no fuera porque llevaba una ropa distinta y el pelo recogido en una coleta que le llegaba hasta más abajo de la cintura, podría uno pensar que no se había movido desde la noche anterior.
-Hola -dijo él, sentándose en el mismo macetero de flores minúsculas y olor característico. -Hola. Has venido.
Aunque era una mera constatación, Carlos creyó entrever alegría.
-Si.
No hablaron más. Ella interpretaba y él escuchaba y fumaba en silencio. Siempre repetía la misma canción, sin variaciones ni errores. Cuando se levantó para irse, era mucho más tarde que la noche anterior. Al llegar al barrio, coincidió con algunos de los vecinos que más madrugaban para ir a trabajar.
·
Al tercer día, le estaban esperando. Lo supo incluso antes de que el hombre apareciese en el camino, avanzando directamente hacia él con un paso rápido y corto. De mediana edad, bajo, casi calvo, vestía un pantalón de tergal, un jersey de colores discretos y unos zapatos sucios de polvo. No parecía muy amenazador. Pero cuando llegó a su altura, le espetó con firmeza:
-No se puede pasar. -Pensaba que los caminos eran de todos -contestó Carlos, fastidiado, mientras en su interior crecía un enorme enfado que no podía explicarse muy bien. -Lo son. Pero éste no. Si no se va ahora mismo, llamaré a la Guardia Civil -insistió el hombrecillo, blandiendo su teléfono móvil como si de un arma se tratara.
Carlos no quiso discutir y dio la vuelta. A fin de cuentas, ¿qué se le había perdido a él allí? Pero mientras desandaba el camino, de vuelta al barrio, sintió cómo el enfado se convertía en una furia insoportable, inadmisible. Por primera vez en muchos años, se mordió las uñas. Y cuando por fin alcanzó las primeras fincas, no volvió a su piso, sino que se quedó en uno de los bares bebiendo güisqui y fumando compulsivamente. No había bebido tanto desde que estudiaba en la Universidad. Estaba muy, muy cabreado.
Tanto que, cuando se hizo de noche, volvió al camino. En vez de ir directamente, dio la vuelta por detrás de un campo de naranjos, junto a la tapia del cementerio de uno de los pueblos próximos. Caminando por el borde de la acequia a la luz de la Luna, guiado por la música, llegó a la casa sin que le vieran. En un par de ocasiones, trastabilló por culpa del alcohol, y a punto estuvo de romperse alguna pierna. Como si nada hubiera ocurrido, fue a su macetero y se sentó allí, con una intensa sensación de triunfo en su interior. Las flores desprendían su característico olor a ajo, más fuerte que nunca.
-Hoy has venido tarde -dijo ella al fin. -Si -confirmó él, a modo de disculpa-. Tuve un problemilla. -Lo se. No te dejaron pasar, ¿verdad?
Él asintió con la cabeza.
-Imagino que a tu padre no le hace mucha gracia que un desconocido se quede aquí con su hija -sugirió él, por decir algo. Su voz estaba gangosa, por el alcohol. -No es mi padre. -¿Y quién es? -El cura.
La conversación quedó interrumpida en ese momento, como si eso lo explicara todo. Durante un buen rato, Carlos se dedicó a escuchar la música y observar a la muchacha, lleno de serenidad y un raro regusto a felicidad. No comprendía lo que estaba ocurriendo; sólo entendía que deseaba quedarse allí para siempre. Quizá el güisqui tuviera algo que ver.
-Libérame -dijo ella al fin. -¿Cómo? -Sácame de aquí.
La música se había interrumpido por primera vez. Confundido, Carlos miró a la chica directamente a los ojos. Ella le estaba mirando también. Incluso a la luz de la Luna, su mirada parecía tener luz propia, como si despidiera llamaradas. Y estaba seria, muy seria, completamente seria.
Él, esta vez, eligió muy bien sus palabras antes de hablar. Le costó, porque se notaba más borracho que nunca.
-¿Te tienen aquí... contra tu voluntad? -Si -confirmó ella, ahora con una voz muy suave y dulce, mientras la música volvía a sonar de nuevo. -¡Por amor de Dios! Mañana mismo llamaré a Protección del Menor. Vendrán y... -No -dijo ella, más dulcemente todavía. Carlos creyó ver una lágrima. -¿No? -repitió él, completamente sorprendido- Pero Guille, bonita, ellos son los que... -Ellos no pueden hacer nada por mi.
Permanecieron de nuevo en silencio, mucho rato, escuchando la melodía, hasta que por fin él preguntó:
-¿Por qué no? -Nadie debe saberlo. Si alguien se entera, me matarán.
Por primera vez, Carlos pensó que quizá a la muchacha le faltase algún que otro tornillo. En caso contrario, ¿por qué estaría siempre recluida en aquella casa, siempre tocando la misma música? ¿Por qué su aspecto enfermizo, por qué su aparente falta de vitalidad juvenil? Era posible que, enfrentados a la tesitura de ingresarla en un psiquiátrico, su familia hubiese decidido confinarla allí, lejos de los peligros más habituales, con la ayuda de algún sacerdote dispuesto a ayudar.
Por otra parte, ¿y si fuera un caso de abuso sexual? Quizás alguien había metido a Guillermina en aquella casa, para abusar de ella, y le había convencido de que si alguien se enteraba, tendría tiempo para matarla de un modo u otro antes de que la rescataran. Puede que incluso sus propios padres, o el cura, ¡el mundo es un sitio de locos! Puede que...
-¿Quién te matará? -Todos. -¿Quiénes son todos? -Todos. Todo el mundo. Incluso tu.
Ahora había, claramente, lágrimas en sus ojos. Carlos comenzó a temer que, efectivamente, la pobre Guillermina estuviera trastornada. Sólo por confirmar, únicamente por asegurarse, le siguió la corriente un poco más, sacudiéndose infructuosamente los efluvios del alcohol y la adicción a la música:
-¿Y qué tendría que hacer para liberarte?
Ella le observó, dudosa, pero con una inconfundible expresión de alegría y esperanza en su mirada. Por un instante, pareció que incluso había variado ligerísimamente el tempo de su canción.
-Es muy sencillo. Sólo quita los crucifijos.
Carlos había observado que, en el interior de la estancia, había crucifijos sobre las ventanas. Eran crucifijos grandes, antiguos, pesados, cada uno distinto al otro, desacompasados. En aquél momento, simplemente pensó que aquella gente sencilla de huerta debía ser muy religiosa. Pero ahora... ¿qué debía pensar?
-¿Son... los crucifijos los que te impiden salir? -Claro -confirmó Guillermina, como si todo fuera evidente por si mismo. -¿Y por qué no los quitas tu? -No puedo -esta vez, sólo le faltó decir “no puedo, idiota”. -¿Por qué no puedes? ¿Porque están muy altos? -Si. Algo así.
Él se quedó pensativo por unos minutos. Ella debió interpretarlo como una duda, o como una negativa, porque en contra de su costumbre insistió con una voz no exenta de ansiedad:
-Libérame y te llevaré conmigo.
Esa si que estaba buena. En todo caso, dadas las circunstancias lo lógico habría sido al revés, ¿no? “Llévame contigo”. Pero no. Ella había dicho, clarísimamente, “te llevaré conmigo”. Por alguna razón que no llegaba a comprender, le pareció una idea extremadamente atractiva y fascinante. De manera inevitable, su mente empezó a encontrar maneras de racionalizar lo que estaba sintiendo.
-Pero para quitar los crucifijos tendría que entrar. Y no tengo llave. -No te preocupes por eso. La puerta está abierta. -¿Está abierta? -Si. Ellos se creen que la cierran, pero está abierta -añadió, con una risita infantil.
Empujado por el alcohol, se acercó a la puerta y probó el pomo. Con un chasquido, se abrió. El interior estaba completamente a oscuras, a excepción del haz de luz de Luna, cuadriculado por la reja, que entraba por el ventanal donde se encontraba Guillermina. Ella le miró, como si pudiera verle en la oscuridad, y dijo, divertida:
-¿Ves qué sencillo?
Esta vez fue Carlos quien no contestó. Alzándose de puntillas, alcanzó el crucifijo que había sobre la puerta y lo descolgó de la alcayata que lo sujetaba.
-¿Qué hago con él? -Tíralo allí, a aquél rincón -dijo ella. Le pareció algo un poco sacrílego, pero... Lo arrojó al rincón opuesto de la habitación, a las sombras, lejos de la vista. Entonces se dio cuenta de que la muchacha se había levantado -no la había visto nunca en pie- y estaba a su lado. Era alta, más alta de lo que pensaba, con las piernas muy largas. Parecía más delgada que nunca. También parecía... como ansiosa, incluso excitada. Sus ojos brillaban, pese a que ahora no se reflejaba la luz de Luna en ellos. Le tomó de la mano. Estaba helada, no simplemente fría, o trémula: estaba helada como sólo pueden estarlo los muertos.
Sin decir palabra, le arrastró fuera de la casa y huyeron a los campos de naranjos, sin que Carlos pudiera deducir la dirección que tomaban. Finalmente se detuvo, estirándole de la mano.
-¡Espera! ¿Dónde...?
Guillermina se limitó a colgarse de su cuello y besarle en la boca con sus labios finos y fríos. Por un instante pensó que aquello no estaba bien, Guillermina era una niña, él no... al instante siguiente se sintió brutalmente excitado, como no lo había estado desde que era un adolescente, y cuando todo ocurrió él ya sabía que no había escapatoria. Simplemente, tenía que suceder. Estaba muy borracho, incomprensiblemente ebrio. No le importó.
Su cuerpo era hábil y sensual. Su sexo era cálido, con el calor de él. Sus ojos iluminaban la noche en bermellón. La tierra estaba dura, Luna sobre sus cabezas y los naranjos alrededor. Los dientes estaban muy afilados, y no dolió.
·
Faltaban unos minutos para que empezara a amanecer. Las luces azules iluminaban los campos y las huertas. Hacía tres noches que Carlos liberó a Guillermina, pero eso no podía saberlo el capitán Cortés, de la Guardia Civil.
-Qué hijos de puta. -Esto lo han tenido que hacer yonquis pasados de crack. Yo nunca había visto cosa así.
Cortés asintió. Los yonquis, perseguidos en la ciudad, hacía tiempo que se dedicaban a tomar amplias zonas de huerta ante la pasividad de las autoridades. A fin de cuentas, en los campos eran casi invisibles, y los votantes no se enteraban. Lo que pasa es que nunca había habido yonquis en aquella zona, y menos tan violentos. De hecho, Cortés tampoco había visto nunca algo así. Ni parecido.
-Son tres, las víctimas, aunque a primera vista... parezcan más... -informó uno de sus hombres, con expresión ceniza. Casi todos ellos habían vomitado aquella noche, en la acequia, y permanecían en el interior de la casa el mínimo tiempo posible. El hedor de la sangre y las vísceras era insoportable. -¿Quiénes eran? -Matías Pérez y Guillermina Vicent. Una pareja desgraciada, su única hija murió el año pasado, de leucemia por lo que se ve. Eso dicen los vecinos, antes vivían en el pueblo, pero se vinieron aquí porque su hija está enterrada en el cementerio de ahí detrás. Y el señor párroco, don Tomás, que los visitaba muchas veces y se quedaba con ellos. Gente muy religiosa, por lo que se ve, la casa está llena de crucifijos. -Entraron por el techo, arrancando las tejas -notificó otro de sus hombres- y salieron también por allí. Hay marcas de sangre, de manos y zapatos, en el techo y las paredes. Al menos un adulto y un menor, por el tamaño. Lo que no hemos encontrado todavía, es la escalera. -Debieron hacer un ruido de muerte. ¿Cómo no se dieron cuenta? -comentó el primero.
Cortés ya no escuchaba. Había muchas cosas que no entendía de aquél caso, pero ¿cuándo hay un caso en que se entienda todo? Quizá las huellas dactilares dieran alguna pista, o aparecería algún testigo, o... algún pobre desgraciado acabaría comiendose el marrón. La vida era así, ¿no? Por cierto, qué mal olían aquellas flores, como a ajo, con lo bonitas que eran. Lo que faltaba para revolverle el estómago.
No tan lejos de allí una pareja desigual agotaba los últimos instantes antes del amanecer, al amparo de un desván solitario, trenzada en un beso pagano de marfiles acerados.
FIN





.jpg)